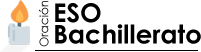Una vez había un atleta feliz...

En un país no demasiado lejano vivía un atleta muy feliz. Su entrenador y sus compañeros estaban siempre dispuestos a apoyarle. Comentaba con ilusión las marcas alcanzadas y los objetivos a los que pensaba llegar. Sin embargo le subió a la cabeza la fama y se puso a tumbarse. Desde ese día modificó radicalmente los hábitos: se levantaba más tarde, se fuga de los entrenamientos, iba a la discoteca y salía de madrugada, no hacía caso de la dieta... Total: fue de baja. Los compañeros lo advirtieron lo suficiente y el entrenador no lo dejó de lado; cada día iba de mal en peor.
—¡Es una lástima que un muchacho que promete tanto se estropee! El atleta daba sus razones: que si esta vida es demasiado monótona y sacrificada, que la juventud tiene que divertirse hoy... Y no se daba cuenta de que el nuevo estilo de vida también tenía limitaciones. La monotonía era de otro tipo. Era como un pulpo que le chupaba la sangre del ideal. Ahora, el cerebro le batía como un tambor, quería nuevas emociones pero nunca se sentía satisfecho, le pesaba el cuerpo atrapado por la holgazanería y el vicio.
El entrenador le animó a volver con sus compañeros. Los ojos empezaron a lucirle y el pulso se aceleró de alegría y emoción.
El buen alumno, como el buen atleta, es disciplinado, sacrifica muchas cosas pero tiene los ojos fijos en el récord de su personalidad, que vale mucho más que una medalla de oro.